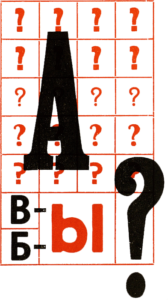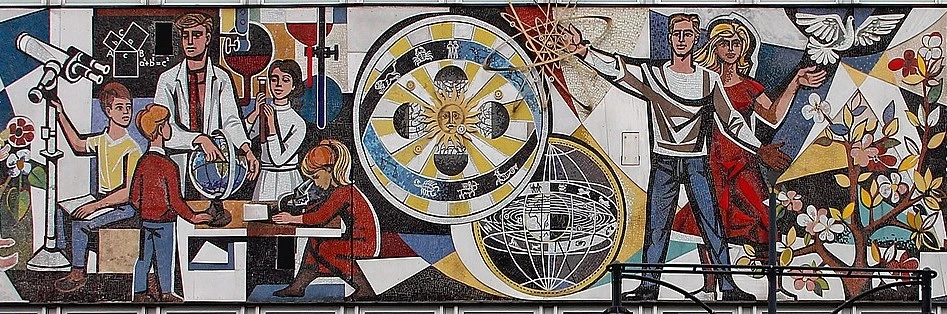Artículo liberado del «Número 1 de PARA LA VOZ: 100 años de arte y cultura comunista». Puede adquirirse el número en físico escribiendo a contacto@paralavoz.com
I. ¿Innato o adquirido?
La relevancia de los términos «instinto» o «capacidad innata» ha menguado considerablemente a lo largo de las últimas décadas hasta el borde de la obsolescencia, especialmente en el campo de la investigación científica. Al examinar más de cerca las razones de tal desuso nos encontramos con que es un verdadero desafío hallar comportamientos idénticos compartidos por todos los individuos de una misma especie. Las conductas que anteriormente se etiquetaban frecuentemente como instintivas –tales como las de «caza», «maternal» o de «supervivencia»– ahora se revelan como respuestas complejas y adaptativas de un individuo interactuando con un entorno específico. Más aún, generalmente no existen marcadores biológicos definidos y directos que proporcionen una explicación clara para ninguna de estas conductas complejas. Esta ausencia de explicaciones biológicas directas desafía las conceptualizaciones previas y pone en relieve la necesidad de un enfoque más matizado y contextual para entender la intrincada naturaleza del comportamiento.
Del mismo modo, al explorar las vidas de los «genios», de las «grandes mentes», de los «grandes artistas» es casi imposible, en contra de la opinión popular, defender bajo pruebas empíricas que alguien haya nacido con la habilidad de ser un fantástico ingeniero, atleta o cineasta. Hoy en día, los términos «comportamiento típico» o «arquitectura cerebral» han ganado preferencia para discutir estas ideas, sugiriendo que con el entrenamiento adecuado, el «diseño» de una mente inteligente puede ser moldeado y expandido.
Personajes como Sheldon Cooper o Will Hunting son representaciones populares pero engañosas de este ideal. Nos presentan la idea de que existen «cerebros privilegiados» perpetuando así la falacia de la capacidad innata y proporcionando un modelo incorrecto sobre el origen de tales capacidades.
El cine, la música o las conversaciones de sobremesa suelen mantener ambos conceptos como premisa y fundamento de la explicación de la conducta. Aunque es cada vez menos común encontrar personas que crean que nuestra biología determina completamente la conducta, no es difícil encontrarse con quienes piensan que esta influye fuertemente en ciertos comportamientos, habilidades o simplemente establece una base para la inteligencia. Y es que, como bien destaca Elisabeth Badinter en su libro ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX: «Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones».
En este artículo argumentaré que la noción de «instinto» y la de «capacidades innatas» son, en realidad, conceptos bastante oscuros y, más aún, es probable que auténticos mitos. Son ideas envenenadas que se emplean como refugio explicativo para justificar toda clase de comportamientos así como para, de forma más o menos consciente, perpetuar las relaciones de clase existentes, es decir, para mantener las cosas en su lamentable estado actual.
II. El mito del instinto
a. ¿Pero quién habla de instinto?
Ya sean en un laboratorio o en la puerta de cualquier café, las conversaciones sobre el talento o la conducta animal involucran normalmente numerosos significados al referirnos al instinto o la capacidad innata. Aunque cada uno de estos dos conceptos tiene sus propias interpretaciones, ambas implican ciertas creencias compartidas: ambas son «no aprendidas», y refieren a cuestiones «compartidas por todos los miembros de una especie» (como una arquitectura cerebral, por ejemplo, o ciertas hormonas, o cierta química) que dan lugar de manera «más o menos directa» (pero nunca indirecta) a «comportamientos fijos o semifijos», en muchos casos «atribuibles a los genes» o «biológicamente determinados». Así de general, de ambigua y de oscura suele ser esta definición.
Señala Mark Blumberg en un artículo de 2018 titulado Development evolving: The origins and meanings of instinct que «existe un abismo inquietante entre los supuestos ampliamente aceptados sobre el instinto y la ciencia real disponible para explicarlo». Sin embargo, resulta aún más desconcertante que una explicación rigurosa de estas conductas se dé sobre la base de un concepto sin consenso, para el cual no existen pruebas y del que, cada vez que se profundiza en sus entresijos, resulta que no explica nada en particular. Un estudio serio sobre el comportamiento animal debería enfocarse en entenderlas, no en asumir una explicación genética de las mismas. Veamos algunos ejemplos.
b. El caso de las ratas espaciales
Es bien sabido que si un gato cae desde cierta altura, se dará la vuelta para aterrizar en sus patas sin mucho esfuerzo. Esto sucede en gran medida gracias al sistema vestibular, con el que se pueden detectar variaciones en la aceleración. Curiosamente, las ratas también exhiben una reacción similar, ¿está esta conducta programada en su biología?
Para explorar esta cuestión, las investigadoras April Ronca, Jeffrey Alberts y otras colaboradoras, enviaron ratas embarazadas en un transbordador de la NASA durante una fase crítica del desarrollo del sistema vestibular. Posteriormente, las crías fueron comparadas con un grupo de control compuesto por crías que crecieron en la Tierra durante el mismo período. Las investigadoras observaron cambios significativos en el sistema vestibular de las crías astronautas, por ejemplo, en pruebas de inmersión en agua. A diferencia de las crías terrestres, muchas no intentaron voltearse y la mayoría tampoco lo consiguió al intentarlo.
Al desechar la idea previa de que la capacidad de auto-orientación en el aire y aterrizaje seguro en animales como gatos y ratas es una conducta innata, el experimento permitió descubrir que esta habilidad es el resultado de un complejo desarrollo del sistema vestibular durante una fase crítica prenatal, influenciado significativamente por la exposición a la gravedad. Las diferencias entre las crías criadas en el espacio y en la Tierra subrayan la importancia de la gravedad en este desarrollo. Este nuevo hallazgo proporciona una explicación más precisa del comportamiento observado que la antigua noción.
c. El dilema del rascado de ala
Este caso ilustra una tradición persistente. En 1958, Konrad Lorenz, pionero de la Etología Moderna, argumentaba que el rascado de cabeza en las aves era una conducta biológicamente fijada, observando que la mayoría de las aves cruzaba una extremidad trasera sobre el ala para alcanzar la cabeza con «precisamente el mismo movimiento» extendiendo esta suposición a otros vertebrados.
Contrarrestando esta noción, Edward Burtt y Jack Hailman evidenciaron unos años después la diversidad de maneras en que diferentes especies se rascan, lo que planteó preguntas críticas sobre la validez en la afirmación de Lorenz. Hailman elaboró esta crítica en un irónico artículo de 1969, titulado ¿Cómo se aprende un instinto?, sugiriendo que los comportamientos etiquetados como instintivos podrían, de hecho, estar influenciados o directamente aprenderse a través de la interacción con el entorno. Una vez más, al dejar de lado la idea de lo «fijado biológicamente» se pudo encontrar una explicación mucho más cercana a lo que sucede en realidad.
Aunque Mark Blumberg expone múltiples ejemplos en su artículo, este caso ilustra de manera clara mi argumento: el instinto es a un mismo tiempo un mito y un argumento falaz. Un mito, en cuanto a su carácter de creencia sin fundamento teórico-científica: las definiciones vagas y amplias de instinto, acompañadas de la falta de consenso y evidencia científica, revelan un terreno más mítico que empírico. Al mismo tiempo es un argumento falaz en varios sentidos. Mencionaré únicamente dos.
El primero es que supone una «falsa dicotomía». Esta falacia surge al presentar dos opciones como las únicas posibles: un comportamiento es o bien instintivo o bien aprendido, ignorando la posibilidad de que ambos factores, genética y ambiente, entre muchos otros, jueguen un papel simultáneamente. En pocas palabras, estos conceptos simplifican en exceso la complejidad del comportamiento animal. Al no reconocer tales interacciones y presentar los comportamientos como exclusivamente uno o el otro, se cae en una reducción engañosa del fenómeno.
En segundo lugar, dado que intentar explicar el comportamiento a través del concepto de instinto, supone un probable caso de «petición de principio». Esta falacia se da cuando la explicación presupone lo que intenta probar. En el caso del instinto, se asume una programación biológica inherente para luego explicar ciertos comportamientos basándose en esa presuposición, sin proporcionar evidencia sólida que valide tal afirmación.
La petición de principio se evidencia claramente en el caso de las ratas espaciales y el dilema del rascado de ala. La noción previa de que ciertos comportamientos eran innatos o biológicamente fijados, limitaba la comprensión verdadera de los mecanismos subyacentes que contribuyen a estos comportamientos. Al dejar atrás la idea de una programación instintiva e investigar más profundamente las interacciones entre el desarrollo ontogenético y el entorno, se pudo obtener una explicación más precisa y enriquecedora del comportamiento animal. Este desplazamiento en la perspectiva permite no solo desmitificar el concepto de instinto, sino también, y más importante, abre la puerta a una exploración más rigurosa y matizada de cómo la biología y el entorno interactúan para moldear la conducta animal.
III. El mito de la capacidad genética
a. Del Factor G a los tipos de Cerebros
Algo parecido ocurre con la idea de las habilidades innatas. Según esta «idea coloquial», existe algo en el organismo animal que fija la base de su capacidad como quien inserta el procesador en un portátil. La noción más general se refleja en la «Teoría Bifactorial» de Spearman. Esta teoría sostiene que la inteligencia consta de un factor general, «g», que refleja la capacidad mental global, y de factores específicos, «s», que representan habilidades en áreas concretas.
Sin entrar ahora en los pormenores de la teoría, la cuestión radica en que ese factor «g», esa inteligencia base sobre la que nos desarrollamos, está –en el ideario popular– situada en alguna parte de nuestro cuerpo. Aquí las explicaciones varían: se puede hablar de que es la química la que define los factores de comportamiento, se puede hablar del sistema nervioso central o, de forma mucho más habitual, del cerebro. Esta última es la más extendida: distintos cerebros de origen, distintas inteligencias. Volveremos en un momento sobre esto. Pero antes, en general, hay una determinación común, anterior y bastante común: la idea de que la capacidad está fijada en el ADN.
b. Pues no, difícilmente podrá estar en los genes
La autora Evelyn Fox Keller, explica que el concepto de «gen» ha experimentado una transformación considerable desde sus primeros días en el siglo XX. En realidad, ahora sabemos que el genoma interactúa en un contexto vasto y multifacético, cuya correspondencia es múltiple y en ningún caso unilateral: miles de genes dan como resultado numerosas e infinitamente variadas respuestas en el organismo.
Para que te hagas la idea de esta multiplicidad, un grupo de Broad Institute del MIT encontró 12.000 genes que podrían influir en la altura. Este hallazgo tan solo supone un 10-40 % de los genes que «potencialmente» podrían estar afectando al crecimiento. Estos genes llevan «potencialmente» a tener una altura u otra, esto quiere decir que ni tan siquiera la altura está estrictamente determinada por los genes. Los genes son, junto con el ambiente y el resto de la fisionomía, un elemento más, un ingrediente en el proceso de desarrollo del individuo. El comportamiento supone una amalgama de factores de todo tipo donde la genética o la «arquitectura cerebral» no han demostrado hasta ahora tener más influencia que la altura o el color de pelo.
La idea de que un comportamiento específico puede atribuirse directamente a un gen en particular es problemática debido a la complejidad de las interacciones genéticas. Los genes no funcionan de forma aislada; su expresión está influenciada por una red de interacciones que incluye múltiples genes, ARN y factores de transcripción. Estos factores pueden modificar cómo se expresa un gen, a menudo de maneras que no cambian la secuencia de ADN subyacente. Por lo tanto, es simplista y engañoso sugerir que un comportamiento específico está codificado directamente en el genoma. En realidad, la expresión genética es el resultado de un sistema dinámico y complejo, en el que múltiples elementos interactúan para influir en cómo se manifiesta un rasgo o comportamiento.
Además, la idea de un «gen para un tipo específico de conducta» se complica aún más al considerar la epigenética, que estudia cómo los factores ambientales pueden influir en la actividad genética sin alterar la secuencia de ADN. Las experiencias y el entorno pueden causar cambios epigenéticos que afectan la expresión de los genes. Estos cambios pueden ser temporales o, en algunos casos, incluso heredarse a la siguiente generación. Por tanto, la genética y la epigenética actuales parecen apuntar hacia un panorama mucho más complejo de lo que implicaría el enfoque determinista que domina el panorama popular, donde se cree que los genes dictan directamente los comportamientos o rasgos.
Pero podría tomar palabras del propio Évald Iliénkov en su discusión con Dubrovski sobre la naturaleza de la genialidad, reflejada en el artículo Psique y Cerebro (que se publicará próximamente en las obras seleccionadas en castellano de Editorial Edithor): «Sería un error que pusiéramos en manos de la neurofisiología la determinación (¡basada en el código genético!) de la “trayectoria social y biográfica” que debe guiar a un bebé desde la cuna: músico o matemático, astronauta o bailarina, puede que modista».
IV. El cerebro del genio y el cerebro del necio
a. ¿Qué es un genio?
La naturaleza de la inteligencia humana y las diferencias individuales en el cerebro han sido objeto de un continuo debate a lo largo de la historia. Un claro ejemplo de este debate se puede observar en la discusión entre Dubrovski e Iliénkov sobre la genialidad musical de figuras como la de Mozart, donde Dubrovski sugiere que podría ser el resultado de un accidente genético, mientras que Iliénkov apunta más hacia las condiciones externas del individuo.
Dubrovski sostenía que las características genéticas deberían determinar en gran medida las ontogenéticas, esto es, las características individuales desarrolladas a lo largo de una vida. Según él, ciertos problemas neurológicos podrían surgir de estas predisposiciones genéticas. Iliénkov, por su parte, insistió numerosas veces en la idea de que en un cerebro dotado de gran inteligencia no hay ninguna determinación genética específica, salvo la de tener como condición el ser un órgano sano desde el punto de vista médico. Iliénkov criticó duramente a Dubrovski su argumento de que el cerebro de un genio podría ser tan anómalo médicamente hablando como el de un cerebro enfermo. En el mismo sentido señaló que desde tal enfoque se cae en la trampa lógica de generalizar que aquellos con una inteligencia (o un «coeficiente intelectual», como se diría hoy en día) que se encuentra dentro de un rango promedio, son simplemente ciudadanos promedio con cerebros que no destacan. Pero antes de entrar más a fondo al debate hace falta una aclaración; ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un «genio»?
Tomo la palabra de Iliénkov cuando este responde que el genio mide, sencillamente, «el peso específico de un individuo en un determinado entorno social. Por esta razón, son genios individuos con multitud de aristas distintas como la rectitud, la crueldad, la rudeza y no necesariamente la benevolencia, la humanidad o la sabiduría», y concluye; «El “ambiente” es la medida del “genio”». Es decir, el genio supone una relación, un tipo de vínculo entre sujetos, inteligencias, personalidades, necesidades sociales y un tipo de sistema, entre muchas otras cosas.
Desde este enfoque, y ante pruebas sólidas que puedan demostrar lo contrario (por el momento, inexistentes) todas las personas con un cerebro (y un cuerpo) médicamente sanos, son talentos en potencia. La excepción de esta genialidad no se debe a un déficit de cierto conjunto de genes en la cadena de ADN, sino que proviene de otro lado, de la escasez de condiciones que permitan el desarrollo de esta misma potencia. ¿Qué condiciones? Pues aquellas en las que el ser humano se puede desarrollar con plena seguridad en su cultura, en su ambiente, en su entorno.
No solo eso, sino que un total desarrollo de la personalidad «no consiste en la ostentación, ni en resaltar la propia “peculiaridad” o la desemejanza con los demás, sino en todo lo contrario: en la capacidad de hacer todo lo que los demás pueden hacer, pero a ser posible, de mejor manera» y es que, si se me permite el comentario, sería muy triste que la personalidad dependiese principalmente de una serie de «sustancias desoxirribonucleicas» siendo que, por el momento, no hay manera de demostrar (ni tan siquiera de suponer) que esto pueda suceder de tal manera.
¿Pero cómo puede ser entonces que dos personas, por ejemplo, dos integrantes de un mismo equipo de ajedrez, dos hermanos gemelos que han pasado toda la vida juntos, puedan tener tanta asimetría en su desarrollo a lo largo de su vida?
Porque olvidamos muy fácilmente que los seres humanos no son piedras tiradas en medio de un solar, sino sujetos activos, sujetos que participan de un entorno que los transforma a cada momento; y que la diferencia entre un ambiente «similar» y el «mismo» ambiente es mucho más amplia de lo que parece.
Un ambiente se despliega en múltiples capas: comprende un tipo de sociedad, una clase, una escuela, una casa, un grupo de amigos… Sin embargo, también el cuerpo constituye un ambiente, y lo hace a un nivel mucho más inmediato; es una amalgama de órganos que funcionan de manera autónoma al individuo al que sustentan. Todos estos estratos, en su conjunto, encarnan una multiplicidad incalculable de factores que modelan y alteran al individuo, escapando a su control. Estos factores, aun estando en una misma sala, en sillas contiguas, pueden facilitar que dos sujetos vivan experiencias similares, pero nunca idénticas.
Es fascinante, particularmente, el caso de las gemelas craneópagas, Krista y Tatiana Hogan, dos niñas unidas por el cráneo que comparten una conexión neural única. Lo que hace a Krista y Tatiana excepcionales es que sus cerebros están conectados por una banda delgada de tejido neural, lo que, según el investigador Tom Cochrane, les permite experimentar un caso real de conciencia compartida. Aunque comparten algunas experiencias sensoriales y control motor, han demostrado ser individuos distintos con personalidades, capacidades e inteligencias diferenciadas y, sin embargo, ¿existe algún otro contexto más «similar» que este?
Si nos apegamos rigurosamente a la explicación genética del comportamiento humano (de la personalidad, la inteligencia o la capacidad), enfrentar este fenómeno resulta tremendamente desafiante. Sin embargo, si consideramos que estos fenómenos son el resultado de la interacción del individuo con su entorno, la situación parece más comprensible. Tienen personalidades distintas porque se relacionan con el mundo de manera distinta, porque, a pesar de compartir un «puente talámico» que conectan sus cerebros, son capaces de participar y transformarse a través del mundo que les rodea.
b. Y si no es la biología, ni los genes, ni el cerebro, entonces ¿qué hace al genio?
La obra Peak: Secrets from the New Science of Expertise de Anders Ericsson aborda cómo se alcanza la maestría en diversos campos, desafiando la idea de que la inteligencia está predestinada genéticamente. Ericsson critica la popular «regla de las 10.000 horas» propuesta por Malcolm Gladwell, sugiriendo que no es solo la cantidad, sino la calidad de la práctica, denominada práctica deliberada, la que es crucial para alcanzar la excelencia. Esta práctica deliberada se caracteriza por ser estructurada, enfocada y guiada por feedback, permitiendo al individuo superar sus limitaciones actuales.
A través del ajedrez, Ericsson ilustra cómo, aunque el coeficiente intelectual puede influir en las etapas tempranas, con el tiempo, es la práctica deliberada la que predomina en el desarrollo de habilidades avanzadas. Los jugadores de ajedrez, mediante horas de práctica y estudio, logran reconocer patrones y estrategias que les permiten superar a sus oponentes, más allá de cualquier predisposición genética.
Sin embargo, el análisis de Ericsson puede considerarse incompleto si no se toman en cuenta las desigualdades de clase y las diferencias en las circunstancias de vida de cada individuo particular. La capacidad de dedicar tiempo y recursos a la práctica deliberada es a menudo un privilegio asociado a una posición socioeconómica favorable. Los individuos en situaciones de desventaja socioeconómica pueden enfrentar obstáculos significativos como la falta de acceso a recursos, mentorías y ambientes propicios para el aprendizaje, que pueden impedir o limitar su oportunidad de alcanzar la maestría en un campo particular.
Además, el ambiente en el que uno se desarrolla, incluyendo el acceso a educación de calidad, exposición a estímulos enriquecedores y apoyo de mentores calificados, también es crucial para el desarrollo de la genialidad y la experticia. Estas circunstancias socioambientales pueden facilitar o inhibir la práctica deliberada y, por lo tanto, el camino hacia la maestría. Y, por supuesto, un cuerpo. Un cuerpo insertado en todos estos ambientes, con un cerebro, unas manos, unos pies y una barriga. Un cuerpo que es inseparable de su contexto y que equilibra su importancia en el desarrollo del individuo con el resto de ambientes que lo conforman, ni más, ni menos que el resto.
V. Reevaluando lo innato: conclusiones sobre biología y entorno
Lamentablemente, hasta ahora, no disponemos de suficientes pruebas empíricas para resolver el debate de manera definitiva, algo similar a lo que ocurrió en el contexto de Dubrovski e Iliénkov. Sin embargo, la carga de la prueba no recae en nosotros. Los ejemplos que he presentado señalan que, como mínimo, en general ha resultado ser más fructífero rechazar los conceptos innatos de capacidad y comportamiento para entender la naturaleza de estos fenómenos en lugar de atribuirlos a factores oscuros como el instinto o la capacidad innata. Parece mucho más sencillo aprender sobre un fenómeno o comportamiento indagando profundamente en su desarrollo, en lugar de asumir su ubicación en alguna parte del organismo.
Está claro que los «comportamientos típicos» o alguna «inteligencia destacada» tienen su correlato y su relación con el cuerpo que los realiza. No obstante, el esquema de relación será todo menos directo y predecible, y su importancia en el conjunto global representará nada más que una simple arista, una entre cientos de miles de determinaciones. Estas determinaciones genéticas difícilmente pueden explicar la complejidad del comportamiento y la inteligencia humanos en su totalidad.
Además, cualquier característica biológica se desarrolla en un «nicho», un espacio que, en el caso de los humanos, está dominado por un tipo de cultura especialmente transformadora, diseñada para transferir toda la información posible. Retomando las palabras de Mark Blumberg: «los entornos se heredan junto con los genes parentales».
Esto no quiere decir, por supuesto, que la capacidad o los comportamientos sean plenamente moldeables. La dialéctica entre estabilidad y cambio es una constante en el desarrollo del individuo, y la experiencia y el paso del tiempo fijan algunas de estas formas de hacer, de estas cualidades a lo largo del tiempo. El comportamiento se hereda en gran medida a través de la cultura en sus distintas facetas. Nos comportamos muchas veces como lo harían nuestras madres y nuestros padres. Conductas fijas, casi inquebrantables, pero también conductas maleables, conductas que pueden llegar a desaparecer. Es precisamente esta rigidez la que lleva a muchas personas a pensar en lo innato de tales rasgos. Sin embargo, una vez más, las pruebas no apuntan hacia la cadena genética, ni tampoco hacia el cerebro.
Esta visión pone de manifiesto cómo las nociones de instinto y la atribución de capacidades o comportamientos a la genética pueden obstruir una comprensión más profunda de la cognición. Mientras la biología proporciona una base, las evidencias sugieren que el aprendizaje social, la cultura y otros factores ambientales y contextuales desempeñan roles centrales en moldear el comportamiento. La genética, aunque indudablemente significativa, actúa más como un actor secundario, configurando predisposiciones pero no dictando los resultados.
La idea de genialidad también puede ser revisada bajo este mismo foco, dando lugar a una comprensión que no ignore las desigualdades de clase y las diferencias en las oportunidades de desarrollo en general. Al mismo tiempo, la idea del instinto también tiende a invisibilizar la complejidad de la vida de otras especies, reduciendo sus actividades a meros impulsos biológicos, sin reconocer que muchas especies animales son seres sociales con necesidades y capacidades que van más allá de tales impulsos. Esta simplificación no solo es injusta para otras especies, sino que también limita nuestra comprensión de la interacción entre la biología y el entorno en la formación del comportamiento.