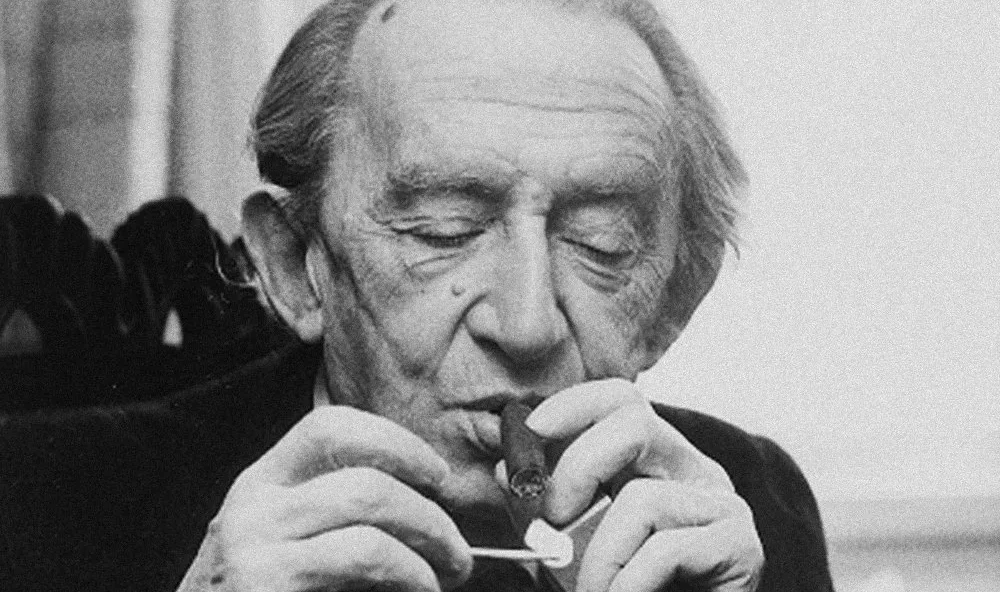Esta entrevista es un adelanto de los contenidos que formarán parte del Número 3 de Para la voz, que puedes reservar aquí.
Nacido en Medellín, Colombia, en 1972, estudiaste en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y te mudaste a España con la intención de seguir estudiando, pero te encontraste con la realidad de tener que trabajar en el sector de la construcción. Finalmente pudiste matricularte en la carrera de filosofía por la UNED y graduarte en 2014. Sabemos, también, que conseguiste abrirte paso a través del mundo académico: finalizaste el máster en Filosofía Teórica y Práctica con el trabajo La influencia de Ibsen, Strindberg y Shakespeare en la obra de Lukács. La influencia del drama, y te doctoraste en filosofía con la tesis Lukács: Ética y estética e influencias en su obra temprana, en 2018.
Nos gustaría empezar por preguntarte sobre tu trayectoria, ¿cómo fue tu camino hacia Lukács?
En los primeros años de mi juventud sentí una fuerte atracción por todo lo que tuviera que ver con el conocimiento. No importaba qué tipo de lectura realizara, para mí lo central era adquirir eso que en los círculos populares se denomina: cultura general. La balanza de mis preferencias tempranas se inclinaba poderosamente hacía los clásicos, desde luego que esto incluía por necesidad las primeras incursiones en textos filosóficos; pero a decir verdad, la pasión que despertaban en mí era inversamente proporcional a la capacidad que tenía de entenderlos.
Este era el motivo por el que me encontraba entre los visitantes más conocidos del Pasaje la Bastilla de Medellín, lugar al que iba casi a diario en busca de libros de segunda mano. En una de estas librerías tuve el primer contacto con una visión clara de la filosofía, pero a la vez filtrada por lo que ahora se podría denominar un Diamat de carácter latino. La situación político-militar colombiana hacía que los intelectuales de izquierda más capacitados se aislaran y radicalizaran sus posiciones filosóficas, como lo dice Abendroth en la entrevista que sostuvo con Lukács en 1966. Así fue como conocí la filosofía marxista, con un fuerte ingrediente heterodoxo, atravesada por Hegel, y con una línea de continuidad hacia Lukács, especialmente la Estética. Por ese motivo mis primeras lecturas sobre Lukács estuvieron inclinadas hacia la Estética con carácter hegeliano-marxista. Por lo tanto se podría decir que entré a la filosofía lukacsiana por una puerta lateral.
Has traducido la Estética de Heidelberg (Universidad de Zaragoza, 2022), un libro de juventud de Lukács, y participaste en la edición de Lenin: estudio sobre la coherencia de su pensamiento (Verso, 2024), una obra que expresa un punto de inflexión en el pensamiento de Lukács y su acercamiento al leninismo. Se acaba de publicar tu traducción del primer tomo de la Ontología de Lukács, una de sus obras magnas de madurez. ¿Cuál es el motivo que te impulsa a la traducción de todas estas obras de Lukács?
Yo comencé a traducir a Lukács teniendo ya un gran conocimiento de su obra y de sus principales aspectos vivenciales. En ese sentido creo que mi acercamiento a su obra se diferencia tanto de Manuel Sacristán como de Wenceslao Roses, quienes lo conocieron a través del trabajo de traducción. Es verdad que yo estudié la obra de Lukács basado en los grandes trabajos llevados a cabo por ellos, pero también hay que destacar que dichos trabajos de traducción, solo por poner un ejemplo, no llevan estudios previos, lo que quizás corrobora que ellos realizaban los trabajos de traducción como una actividad profesional sin un estrecho vínculo intelectual con las obras.
Una vez alcanzado un conocimiento profundo sobre la traducción de los conceptos centrales de los que se sirve Lukács, emprendí la traducción de la Estética de Heidelberg, por el gran vacío que se abrió ante mí cuando necesitaba su lectura para la elaboración de mi trabajo para obtener el Máster en Filosofía. En ese momento descubrí que había una gran cantidad de textos sin traducción al español, entre los que se encuentra también Heidelberger Philosophie der Kunst (1912-1914), la obra gemela de la Estética de Heidelberg, entre muchos más. Una vez descubierto este hecho emprendí un segundo proceso migratorio, que me trajo a Alemania, en donde continué con mis estudios de alemán para poder adquirir conocimientos más sólidos que me permitieran llevar a cabo un acercamiento a las obras inéditas con mayor claridad. Por eso se podría decir que el mayor impulso que me induce a la traducción de este legado, aún desconocido para los lectores de la esfera hispana, es precisamente el de que puedan tener acceso a él, y de esta manera contribuir a la difusión de una filosofía que, por sorprendente que parezca, tanto el mundo académico como el editorial han dejado de lado en los últimos cincuenta años.
La obra Sobre la ontología del ser social consta de tres tomos, y hasta la fecha ha salido solamente el primero, los prolegómenos. Siendo que es la primera vez que esta obra llega al castellano, ¿podrías explicarnos brevemente cómo se estructura y qué contenidos aborda la Ontología?
Sobre la ontología del ser social está compuesta verdaderamente de dos partes, la primera de ellas son los Capítulos históricos y la segunda los Capítulos sistemáticos. Cada parte a su vez está subdividida en cuatro capítulos. En el primer tomo se aborda el Neopositivismo y el Existencialismo, a Nicolai Hartmann, Hegel y Marx. Esta primera sección de la Ontología no responde a un orden cronológico, sino ontológico. Se posicionan en primer lugar a los sistemas modernos (neopositivismo, epistemología) que de alguna manera siguen estando sujetos a viejas formas de pensar, al dirigir la mirada hacia atrás en su negación de una ontología de carácter social (debate Galileo-Belarmino y la doble verdad del nominalismo); Hartmann se coloca detrás de Hegel, por la fuerte influencia que tiene la ontología de la naturaleza en su gran sistema, pero al dejar de lado aspectos sociales tan importantes como la vida cotidiana o la religión es duramente criticado por Lukács; el doble carácter de la filosofía hegeliana hace que inevitablemente quede por detrás de Marx, ya que en él tiene tanto peso una ontología de carácter lógico como ontológico; esto se entiende bien con el paso a Marx, en donde las categorías dejan de ser esencias lógicas (Hegel) o determinaciones del entendimiento (Kant), para pasar a ser formas del ser y determinaciones de la existencia, o mejor dicho, surgen las categorías del orden económico, como el trabajo, la división social de clases o la mercancía.
Por otro lado la parte sistemática está compuesta por el Trabajo, la Reproducción, el momento Ideal y la Ideología y como colofón el gran capítulo sobre la Alienación. A mi modo de entender este segundo bloque de la Ontología está divido en dos partes, la primera que habla sobre la base material del desarrollo del ser social, y una segunda que aborda los fenómenos que lo afectan o que emanan de los primeros. Se podría pensar también que Lukács invierte en parte el orden ontológico al colocar primero el Trabajo y no el Momento ideal, que tanto él como Marx entienden como el primer momento; recordemos lo que dice Marx y que Lukács confirma: lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Pero al colocar lo Ideal junto a la Ideología, el orden ontológico se restablece y da paso al múltiple e histórico sistema de la Alienación, como momento cumbre de la Ontología, que pasa primero por hacer de este modo moderno de comportamiento un reconocimiento pleno (los síntomas manifiestos son signos del reconocimiento de ese malestar), para llegar por último a su abolición.
Los Prolegómenos, que es la primera parte publicada, no pertenecen en esencia a la Ontología, en ellos se pueden encontrar desde nuevos aspectos que iluminan la obra (Tertulian), hasta la repetición de fórmulas ya integradas en la Ontología (Eörsi). Lukács los escribió ante la crítica negativa que hicieron del corpus los discípulos que la tradición suele llamar la Escuela de Budapest. Que entre otras cosas lo que lograron fue desactivar la recepción de la obra, bloqueando su acceso mucho antes de que esta fuera publicada.
Una traducción de este tipo, en particular de una obra filosófica escrita originalmente en alemán, tiene muchas dificultades y no suele reconocerse como es debido el papel del traductor. Queremos aprovechar este pequeño espacio para reivindicar este trabajo tan delicado y necesario. ¿Qué problemas te has encontrado a la hora de traducir a Lukács?
Lukács, a diferencia de muchos otros destacados filósofos, no se suele servir de conceptos rebuscados para mostrar originalidad o de ideas que debido a su propia complejidad se hagan ellas difíciles de entender (posición defendida por Nietzsche). Antes todo lo contrario, la claridad de su pensamiento está fielmente reflejada en su forma de escritura. En sus obras, especialmente en la Ontología, no hay nada parecido a la gnosis poética heideggeriana (como la llamó Gadamer) contenida en Ser y tiempo, o a través de un medio pintoresco lingüístico como lo dice el propio Lukács en la Ontología refiriéndose al mismo autor.
La escritura de Lukács es fluida y perfectamente puntuada. No hay párrafos largos que generen confusión, como tantas veces se le reprocha a Hegel. La claridad que hay sobre la traducción de las categorías principales facilita el trabajo. Dentro del propio glosario que he elaborado para tenerlo como soporte firme todo está perfectamente aclarado. El núcleo central está contenido en las siguientes categorías: Gegenständlichkeit (derivada de Kant)/Objetivität: objetualidad/objetividad; Entäusserung: enajenación/exteriorización (Hegel); Entfremdung: alienación/extrañamiento (Hegel, Marx, Lukács); Verdinglichung: cosificación/reificación (Marx, Lukács); Gattungmässignkeit: genericidad (Marx). Quizás la categoría que se pueda prestar a diversas interpretaciones sea la importante y destacada Teleologische Setzung, en muchos ámbitos es traducida por Posición teleológica, pero según los traductores brasileños de la Ontología (allí es en donde mejor se conoce a Lukács en la actualidad), esta traducción es incorrecta. Proponen la «puesta teleológica», pero dado que Das Setzen tiene la acepción de «el escenario», y que la teleología no se posiciona, sino que es un movimiento que entra en escena, que se pone en marcha o incluso que se pone en juego, yo he optado por traducirla como: «la puesta [en escena] teleológica». Entre otras cosas, así la entiende también una parte del Idealismo alemán, como Fichte, por ejemplo.
Como decíamos antes, se editarán tres tomos de la Ontología. ¿Qué puedes decirnos del futuro del proyecto?
El segundo volumen, que contendrá los Capítulos históricos, ya se encuentra en la editorial y está en proceso de maquetación (saldrá publicado a mediados del año 2025). Vendrá con un breve estudio previo, ya que la Introducción general quedó integrada en el primer volumen, junto con la Introducción del propio Lukács y el Epílogo de Frank Benseler, editor de las obras de Lukács en la República Democrática Alemana. Además de todo esto, tendrá también integrado un extenso Índice de notas complementarias, en el que he referenciado todas las obras de las que se sirvió Lukács, en sus respectivas traducciones disponibles en español, para facilitar el trabajo de los investigadores y los estudiosos del ámbito de la ontología y el marxismo.
El tercer volumen de la colección será el más extenso, dado que los Capítulos sistemáticos (Lukács habló de la parte que contendrá los aspectos sociales) doblan en extensión a los Capítulos históricos. Por este motivo existe la posibilidad de que sean editados en dos volúmenes (estamos hablando de cerca de 900 páginas). El extenso proceso de traducción, que me llevó cerca de cinco años, ya está concluido, de ahora en adelante solo me queda el arduo trabajo de revisión, edición y la elaboración de las Notas complementarias. Tengo acordado entregar esta tercera parte para mediados de este año (2025), y dado que todo el proceso editorial tiene una duración cercana al año, quizás para el primer semestre del año 2026 estén listos para ser publicados. A este respecto puede existir la posibilidad de hacer una reedición de los tres volúmenes juntos, cuando ya todos hayan salido publicados, pero esos serán temas que se abordarán en su debido momento.
La Ontología, junto con la Estética, son las dos grandes obras de madurez de Lukács. En su juventud premarxista, Lukács escribió varias obras relevantes que influenciaron a autores de lo que se conoce como «marxismo occidental» y con los cuales polemizó más tarde. Algunos discípulos de esta escuela tildan al viejo Lukács de dogmático. ¿Cuál es tu consideración al respecto de las diferencias entre el viejo Lukács y el joven Lukács?
Lukács verdaderamente es un pensador inclasificable. Quizás la mejor manera de entenderlo sea la de considerarlo un fiel reflejo de los periodos que no solo atravesó, sino que también refiguró artísticamente y en el que tuvo una marcada militancia política. Por ese motivo la importante categoría de reflejo –tan defendida por él en la Estética– se podría aplicar sobre él mismo. Dannemann habla de un Lukács de la práctica en su primera etapa, y de uno ontólogo en la segunda. Esta valoración es exacta pero deja por fuera al Lukács crítico y al estético, ambas esferas indisolublemente unidas, y que quizás marcan el periodo más fructífero de toda su producción (los cerca de quince años que vivió en Moscú y mantuvo estrechas relaciones con Lifschitz y otros marxistas soviéticos). En el que la esfera de la literatura juega el papel central. Es por eso por lo que una posible clasificación de su desarrollo se pueda vincular directamente con esta forma de representación artística.
Por eso se puede hablar de un primer periodo crítico literario (que yo denominaría ensayístico-romántico), pero con clara inclinación hacia el teatro y hacia la fecunda etapa del ensayo, forma literaria propia del principios del siglo XX, pero de escasos efectos prácticos en la actualidad. Recordemos que una de las obras más importantes de la filosofía es la colección de ensayos Historia y conciencia de clase (el importante periodo de los ensayos político filosóficos); obra de la que todos bebieron, incluido Heidegger, pero que ninguno citó. La forma ensayística también se puede aplicar a su periodo de Moscú, en donde la los ensayísticos-antifascistas o crítico-literarios ocuparon toda su atención. Le siguen el destacado periodo estético y por fin el ontológico.
Por eso se puede hablar sin dudas de un Lukács joven premarxista crítico y activista político, en el que el camino hacia Marx lo condujo a vincular el sistema categorial marxista (aquí juega un papel nuclear la relación con Lifschitz y Riazánov, quienes le dieron a conocer los Manuscritos del 44 de Marx), con la más dura oposición al surgimiento del fascismo (motivo por el que en 1930 abandona Alemania definitivamente con dirección a Rusia). La fluidez, variabilidad y riqueza del primer Lukács se puede calificar de heterodoxa y no se estaría cometiendo ninguna arbitrariedad (aquí no se pueden enumerar los múltiples conflictos sociales del primer cuarto del siglo XX, ni las respuestas filosóficas con las que se trató de darles solución), sin embargo hablar de un Lukács ortodoxo o dogmático por su férreo compromiso por un retorno al marxismo (punto central de la Ontología), por su permanente insistencia en la readaptación de las categorías desarrolladas por Marx, y su puesta en práctica en la actualidad, para buscar la liberación del ser humano de las oscuras fuerzas que lo atan a un eterno estado de alienación, es desde luego un total desconocimiento de los fundamentos sólidamente defendidos en el legado depositado en el gran opus postumum, como lo es la Ontología.
La profundización de Lukács en la estética marxista no puede entenderse sin su amistad con el soviético Mijaíl Lifschitz, a quien conoció en el Instituto Marx-Engels en los años treinta. Para entender un poco mejor su amistad, en este número de Para la voz hemos traducido algunas cartas de su correspondencia. ¿Qué puedes decirnos acerca de su relación?
Es absolutamente innegable el gran efecto que produjo el joven Lifschitz, quien en 1930 contaba con 25 años, sobre el ya célebre filósofo de la práctica Lukács, que a su llegada a Moscú contaba con 45 años y una posición firmemente consolidada como filósofo pero según el Partido sumamente fluctuante en lo político. Lifschitz impresionó a Lukács con las grandes investigaciones que estaba llevado a cabo sobre una estética propia dentro del marxismo (aspectos que Kadarkay desfigura de forma burlesca e incluso con cierta sorna), de la cual decía que era cualquier cosa menos una simple recopilación de anécdotas sobre las preferencias o gustos de los dos grandes fundadores del materialismo histórico. Por eso se podría hablar de que el encuentro produjo en Lukács lo que en la Ontología denominó Salto ontológico.
En parte por cumplir un deseo de Gertrud, su mujer, quien le había hablado sobre la posibilidad de escribir una autobiografía, Lukács accede entre los años 1969 y 1971 a la insistencia de István Eörsi de conceder una entrevista que llevará a cabo junto con Vezér Erzsébet y que nosotros conocemos como Gelebtes Denken (Pensamiento vivido). Podríamos decir que de la profunda veneración con la que es tratado Lifschitz en la dedicatoria que le hiciera Lukács en El joven Hegel se pasa, después de un largo periodo de tiempo cercano a los 40 años, a un distanciamiento, que tiene una mayor correspondencia espacial que afectiva. Aunque ambos dedicaron gran parte de sus investigaciones al campo de la estética y mantuvieron una relación de amistad, esto no impidió que se intercambiaran críticas y que difiriesen teóricamente en distintos aspectos. En ese sentido, según Lukács, el viejo Lifschitz se alejaba en parte de aspectos teórico-estéticos dejados atrás por el pensamiento ya plenamente sistemático de Lukács. Quizás el propio Lukács, tras la gran gesta de producir una Estética sistemática (en la que sin duda recogió elementos de su relación con Lifschitz, como la búsqueda de una verdadera estética oculta dentro del marxismo) y haber dado paso a una Ontología con el mismo carácter totalizador, había dejado atrás no solo la forma ensayística de Bloch, como lo pone de manifiesto Benseler, sino la igual forma de expresión de su admirado amigo ruso.
Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte con nosotros en este número de Para la voz.
La gratitud es compartida, muchas gracias a vosotros por permitir que a través de la revista Para la voz se pueda seguir dando difusión a una de las obras más importantes del siglo XX, pero profundamente desconocida por el público de habla hispana. Con toda seguridad que a través de acciones como esta la obra alcanzará a un mayor público, y por lo tanto su rico legado podrá ser mejor comprendido y de esta forma pasar a ser aplicada en los ámbitos prácticos de la vida cotidiana.