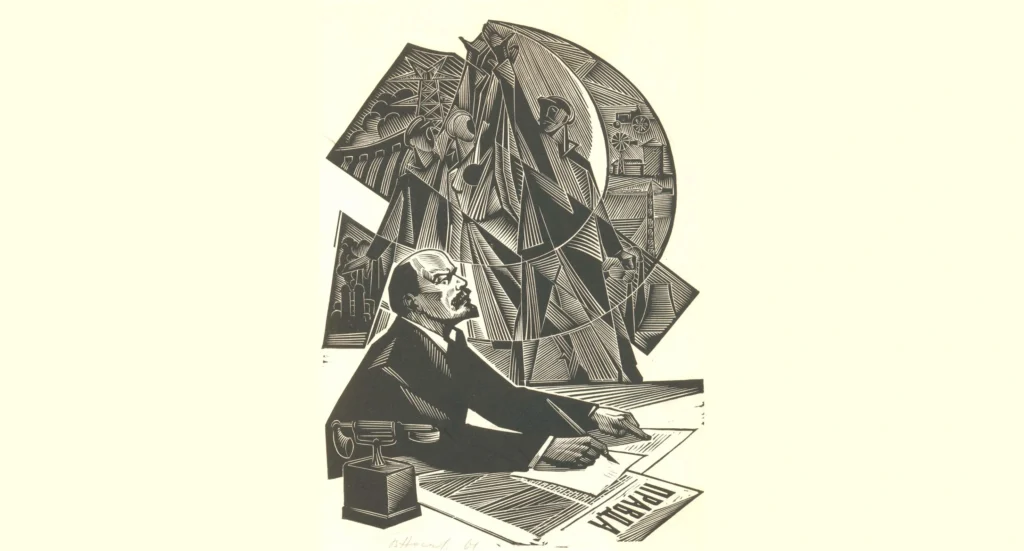Artículo liberado del «Número 2 de PARA LA VOZ: El materialismo militante de Lenin e Iliénkov». Puede adquirirse el número en físico escribiendo a contacto@paralavoz.com
El camarada que me presentó a Vladímir Ilich me dijo que este era un hombre de ciencia, que leía exclusivamente libros científicos, no había leído en su vida ni una novela y nunca leía poesías. Me dejó sorprendida. Había leído en mi juventud a los clásicos, me sabía de memoria a casi todo Lérmontov y a otros, y escritores como Chernyshevski, L. Tolstói y Uspensko entraron en mi vida como algo trascendente. Me pareció asombroso que a este hombre no le interesara en absoluto nada de esto.
Luego, en el trabajo, conocí de cerca a Ilich, conocí sus opiniones de la gente, observé la atención con que se fijaba en la vida y en las personas, y el hombre de carne y hueso eclipsó la imagen del que no tomaba nunca en las manos libros que hablasen de la vida humana.
Pero entonces la vida no nos permitió conversar sobre este tema. Más tarde, ya en Siberia, me enteré que Ilich conocía a los clásicos tan bien como yo, no solo había leído a los clásicos, sino los había releído y más de una vez, a Turguénev, por ejemplo.
Yo llevé conmigo a Siberia las obras de Pushkin, Lérmontov y Nekrásov. Vladímir Ilich las puso cerca de su cama, al lado de Hegel, y por las noches las releía una y otra vez. Su escritor preferido era Pushkin. Pero no vaya a creerse que apreciaba únicamente la forma. Por ejemplo, le gustaba la novela de Chernyshevski ¿Qué hacer?, a pesar de su forma ingenua y de escaso valor literario. Me sorprendió la atención con que leía esta novela, captando los más sutiles matices de la misma. Por cierto, amaba la imagen misma de Chernyshevski, y en su álbum de Siberia había dos fotografías de este escritor, en una de las cuales Ilich había escrito, de su puño y letra, la fecha del nacimiento y de la muerte del literato. Había también en el álbum de Vladímir Ilich fotografías de Émile Zola, y de los escritores rusos Herzen y Písarev. En tiempos, Vladímir Ilich había leído mucho a Písarev y le había tomado cariño. Recuerdo que teníamos asimismo en Siberia el Fausto de Goethe en alemán y un tomito de poesías de Heine.
En Moscú, de regreso a Siberia, Vladímir Ilich fue al teatro para ver El cochero Henshel, y luego me dijo que la obra le había gustado mucho.
Entre los libros que le gustaron a Ilich en Múnich recuerdo la novela de Gerhardt Bei mama («En casa de la madre») y Büttnerbauer («Campesino»), de Polenz.
Posteriormente, durante el segundo período de emigración, en París, Ilich leía gustoso los versos de Víctor Hugo Châtiments, consagrados a la revolución de 1848. Esos versos los escribió Víctor Hugo estando en la emigración y se introducían en Francia clandestinamente. En ellos abunda una ingenua ampulosidad, pero, de todos modos, se percibe el hálito de la revolución. Ilich frecuentaba gustoso los cafés y teatros de las afueras para escuchar a los chansoniers revolucionarios, que cantaban en las barriadas obreras acerca de todo: de los campesinos que, bebidos, eligieron diputado a un agitador que iba de paso; de la educación de los hijos; del paro obrero, etc. A Ilich le gustaba sobre todo Montégus. Este, hijo de un comunero, era el ídolo de los arrabales obreros. Verdad es que en sus improvisaciones, llenas de colorido popular, no había una ideología concreta, pero sí mucha y muy sincera pasión. Ilich cantaba con frecuencia su saludo al 17 regimiento, que se negó a abrir fuego contra los huelguistas: «Salut, salut à vous, soldats du 17-me» («Os saludo, os saludo, soldados del 17 regimiento»). En cierta ocasión, en una velada organizada por los rusos, Ilich entabló conversación con Montégus, y causaba extrañeza ver aquellos dos hombres tan distintos –posteriormente, al estallar la guerra. Montégus se pasó al campo de los chovinistas– soñando juntos en la revolución mundial. Así ocurre a veces cuando se encuentran en un vagón personas que apenas se conocen y se ponen a hablar, acompañadas del traqueteo de las ruedas, de lo más íntimo, de lo que no hubieran dicho nunca en cualquier otro tiempo, y luego, se separan para no volverse a ver en toda la vida. Así ocurrió aquella vez. Además, hablaban en francés, y en un idioma extraño siempre resulta más fácil soñar en voz alta que en la lengua materna. Venía a casa, por unas dos horas al día, una sirvienta francesa. Ilich la oyó en cierta ocasión cantar una canción. Era una canción alsaciana. Ilich pidió a la mujer que la volviera a cantar y le dijera la letra, y luego solía cantarla él mismo. La canción aquella terminaba así:
Vous aves pris l’Alsace et la Lorraine.
Mais malgré vous nous resterons français,
Vous aves pu germinaiser nos plaines,
Mais note coeur – vous ne l’aurez jamais!
(«¡Habéis tomado la Alsacia y la Lorena
Pero, a pesar vuestro, seguiremos siendo franceses;
Habéis podido alemanizar nuestros campos,
Pero nuestro corazón nunca será vuestro!»)
Fue eso en 1909, época de reacción, en la que el partido había sido destrozado, pero su espíritu revolucionario no había sido roto. Esta canción concordaba con el estado de ánimo de Ilich. Había que oír cuán triunfante sonaban en sus labios las palabras:
Mais notre coeur – vous ne l’aurez jamais!
En aquellos años de emigración, los más duros –Ilich hablaba siempre de ellos con enojo (ya de regreso en Rusia, repitió una vez más lo que había dicho antes en reiteradas ocasiones: «¿Por qué nos marcharíamos entonces de Ginebra a París?») –, fue cuando soñaba con mayor tesón. Soñaba al conversar con Montégus, soñaba al cantar, triunfante, aquella canción alsaciana, y en las noches de insomnio se enfrascaba en la lectura de Verhaeren.
Posteriormente, durante la guerra, Vladímir Ilich se apasionó por el libro de Barbusse Le feu («El fuego»), al que atribuía una importancia enorme. Ese libro estaba muy en correspondencia con el estado de ánimo que lo embargaba entonces.
Al teatro íbamos rara vez. Solía ocurrir que el poco mérito de la obra o las notas falsas que sonaban en la interpretación de los actores ponían a Vladímir Ilich los nervios de punta. Por lo común, íbamos al teatro y nos marchábamos al terminar el primer acto. Los camaradas se reían de nosotros, diciendo que aquello era tirar el dinero.
Pero, una vez, Ilich se quedó hasta el final, creo recordar que fue a fines de 1915, cuando en Berna representaron la obra de León Tolstói El cadáver viviente. Aunque la representación se hacía en alemán, el actor que desempeñaba el papel del príncipe era ruso y supo hacer llegar al público la idea de Tolstói. Ilich seguía con atención, muy emocionado, todas las peripecias de la obra.
Y, por fin, en Rusia. El nuevo arte le parecía a Ilich ajeno e incomprensible. En cierta ocasión nos invitaron a asistir a un concierto que se daba en el Kremlin para los soldados rojos. A Ilich lo sentaron en una de las primeras filas. La artista Gzóvskaya recitaba a Maiakovski: «Nuestro dios es la carretera, y el corazón, nuestro temblor», y dio unos pasos hacia Ilich, que se sintió turbado, sorprendido, confuso. Cuando a Gzóvskaya la sucedió un artista que recitó El criminal de Chéjov, Ilich respiró aliviado.
Una tarde sintió Ilich el deseo de ver cómo vivía una comuna juvenil. Resolvimos visitar a Varia Armand, conocida nuestra que estudiaba en los Estudios Superiores de Artes Aplicadas. Creo recordar que fue el día del entierro de Kropotkin, en 1921. Fue aquel año de hambre, pero entre los jóvenes reinaba el entusiasmo. En la comuna dormían poco más o menos que sobre tablas desnudas y no tenían pan. «Pero tenemos grano», nos dijo, radiante, el comunero de guardia. De aquel grano hicieron para Ilich unas gachas estupendas, aunque no tenían sal. Ilich miraba a los jóvenes, miraba los resplandecientes rostros de los jóvenes artistas que lo rodeaban, y la alegría de ellos se reflejaba en su semblante. Le mostraban sus candorosos dibujos, le explicaban su sentido y le hacían mil preguntas. Pero Ilich se reía, eludía la contestación y preguntaba, a su vez: «¿Qué leen ustedes? ¿Leen a Pushkin)». «¡Oh, no –soltó alguien– ese era un burgués! Nosotros leemos a Maiakovski». Ilich se sonrió. «Pushkin –dijo– me parece mejor». Después de esto, Ilich veía con mejores ojos a Maiakovski. Al oír este apellido recordaba siempre a los jóvenes de los Estudios Superiores de Artes Aplicadas: llenos de vida y de alegría, dispuestos a morir por el Poder soviético y que no encontraban palabras en el lenguaje contemporáneo para expresarse y por eso las buscaban en los poco comprensibles versos de Maiakovski. Posteriormente, Ilich elogió a Maiakovski por sus versos ridiculizando a los burócratas soviéticos. Recuerdo que, de las obras contemporáneas, a Ilich le gustó una novela de Ehrenburg que describía la guerra. «¿Sabes?, el Ilyá el Melenudo (ese era el remoquete de Ehrenburg) –dijo muy contento–, le ha salido bien».
Fuimos varias veces al Teatro de Arte. Una vez fuimos a ver El diluvio. A Ilich le gustó horrores. Al día siguiente quiso ir de nuevo al teatro. Representaban Los bajos fondos, de Gorki. Ilich amaba a Alexéi Maxímovich como persona con la que había sentido afinidad en el Congreso de Londres, lo amaba como artista y estimaba que, como escritor, a Gorki le bastaba con media palabra para comprender muchas cosas. Con Gorki era extraordinariamente franco. Por eso Ilich era muy exigente con los actores que representaban obras de Gorki. El excesivo teatralismo de la representación le irritó. Después de ver Los bajos fondos dejó de ir al teatro por mucho tiempo. Fuimos también en cierta ocasión a ver El tío Vania, de Chéjov. Le gustó. Por último, fuimos al teatro por postrera vez ya en 1922, a ver El grillo en la estufa, de Dickens. Después del primer acto, Ilich sentía ya tedio, le ponía los nervios de punta el sentimentalismo pequeñoburgués de Dickens, y, cuando comenzó la conversación del viejo juguetero con su hija ciega, no pudo aguantar más y abandonó el salón en mitad del acto.
Los últimos meses de la vida de Ilich, a instancias suyas le leía literatura amena, habitualmente por las tardes. Le leía Schedrín, le leía Mis universidades, de Gorki. Además, le gustaba escuchar poesías, sobre todo las de Demián Biedny. Pero más que los versos satíricos de Demián le gustaban los versos llenos de énfasis.
Cuando le leía los versos, solía mirar pensativamente por la ventana el sol poniente. Recuerdo unos versos que terminaban con las palabras: «Nunca, nunca serán esclavos los comuneros».
Al leerlos me parecía estar jurándole a Ilich: «Nunca, nunca entregaremos ni una sola conquista de la revolución…».
Dos días antes de su muerte le leí por la tarde un cuento de Jack London –sigue encima de la mesa en su habitación– titulado Amor a la vida. Es una obra muy fuerte. Por un desierto nevado, que antes jamás hubiera pisado nadie, marcha hacia un puerto de un gran río un hombre enfermo, que se está muriendo de hambre. El hombre pierde sus fuerzas, y ya no camina, sino que se arrastra, y al lado se arrastra un lobo que también se muere de hambre. El hombre y la fiera libran una empeñada lucha. El hombre vence: más muerto que vivo, casi loco, llega a su meta. El cuento le gustó a Ilich extraordinariamente. Al día siguiente me pidió que le leyera más cuentos de London. Pero en los libros de Jack London las obras fuertes alternan con otras muy flojas. El cuento siguiente era muy distinto, estaba impregnado de moral burguesa: un capitán prometió a su armado vender lucrativamente un barco cargado de trigo; el capitán sacrifica su vida para cumplir su palabra. Ilich se echó a reír e hizo un ademán de fastidio.
No pude volver a leerle…